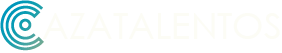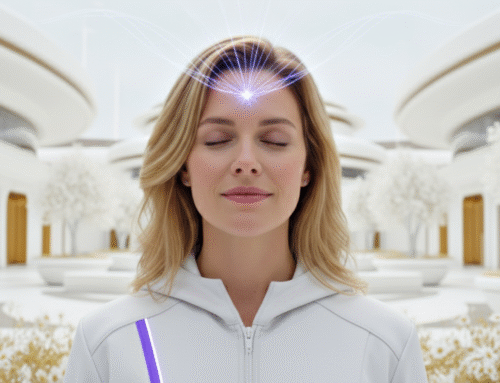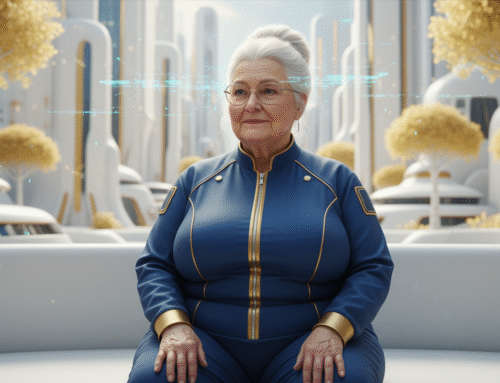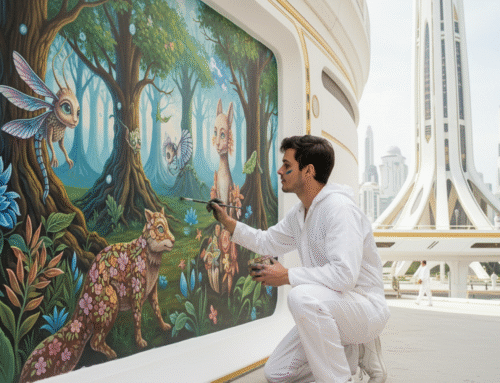Orion no nació en la cima. Su ascenso fue una ascensión metódica, un cálculo perfecto de variables y probabilidades. No era hijo de un alto funcionario ni heredero de una dinastía. Era una anomalía, un algoritmo humano en un mar de emociones caóticas. Su pasado, un enigma que pocos se atrevían a indagar, se rumoreaba que provenía de los subniveles más profundos, un sector que no producía élites, sino obreros.
Desde una edad temprana, la frialdad de Orion no era una falta, sino una herramienta. Mientras otros se dejaban llevar por la empatía, el miedo o el deseo, él observaba, analizaba y procesaba. En la academia, no destacaba por su brillantez, sino por su implacable precisión. Su rendimiento era una línea recta, sin picos de genio ni caídas de error. No competía, simplemente superaba.
Su camino a la División no fue a través de la política, sino a través de la utilidad. En un incidente de seguridad, mientras el pánico humano paralizaba a sus superiores, Orion, aún un mero técnico, detectó la falla en el sistema en milisegundos y la contuvo. No buscó el mérito; simplemente actuó. Fue su primera demostración de que la eficiencia superaba a la emotividad.
A partir de ahí, su ascenso fue inevitable. Cada puesto que ocupaba, lo dejaba obsoleto. Su visión no era la de un estratega, sino la de un ingeniero que optimizaba cada proceso. Eliminó el «factor humano» de las ecuaciones de seguridad, reemplazando la intuición con datos, y la indecisión con acciones calculadas. El Sistema lo reconoció como lo que era: la pieza que faltaba para alcanzar la perfección.


Cuando se le ofreció el puesto de Supervisor, no hubo celebración, ni siquiera una sonrisa de satisfacción. Su rostro inexpresivo, tan revelador como un muro de hormigón, solo mostraba la aceptación de un nuevo conjunto de variables a gestionar. Orion era el jefe de la División porque era la única entidad, humana o digital, cuya frialdad era comparable a la eficiencia de los algoritmos que dirigía.